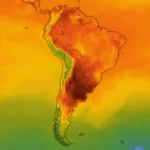Por: Jorge Andrés Pareja
Cuando algún afortunado compatriota viaja a París casi siempre tiene como objetivos principales el buen comer, las compras según el bolsillo, los espectáculos picarescos del CrazyHorse o el Maxims y el Moulin Rouge, un paseo por el río Sena para ver de lejos la catedral de Notre Dame y la Ile-St-Louis o el Pont Neuf.
Quizás, en un arranque de obligación cultural, harán una visita al museo de Louvre o en su reemplazo comprarán un libro con fotos a colores que lucirá en alguna mesita de la casa como testigo de sus inquietudes turísticas.
París, la Ciudad Luz, es mucho más que todo eso. Se conoce que existieron allí asentamientos humanos desde el 7.000 antes de Cristo y que la tribu gala de los Parisii fundó en la Isla principal del Sena un poblado llamado Lutecia (del latino «población en medio del agua»). Los parisinos acuñaban su propia moneda y cuando llegaron los romanos prefirieron quemar el poblado antes que rendirlo. Roma reconstruyó la ciudad hacia la derecha del rio con rectas calles al mejor estilo de la metrópoli y levantó un baño público cuyas ruinas se pueden visitar, con el hermoso museo de Cluny en donde se pueden admirar obras del Medioevo como la serie de la «Dama del Unicornio».
Al caer en el desorden el imperio romano, Lutecia fue ocupada y arrasada por los francos, grupo tribal de los germanos y, tal como sucedió con otras comarcas romanas, el cristianismo pronto reemplazó la autoridad central de la Roma imperial.
El patrón de la ciudad es San Denís, a quien los bárbaros decapitaron y que según la leyenda, recogió su cabeza y salió caminando del lugar.
Los capetos hicieron de París su principal ciudad y poco a poco, a través de los siglos se ha transformado en la indiscutible capital de la Europa continental; durante el reinado de Napoleón III el barón de Haussman rediseñó los bulevares y le dio a la ciudad la belleza, equilibrio y simetría en desorden que hoy nos sobrecoge y admira.
Siempre fue una ciudad rebelde e inquieta, desde el conflicto con la «jacquerie», la toma de la Bastilla, la orgía del terror de Robespierre, el golpe de estado de Brumario de Napoleón, los levantamientos populares de 1848 y 1968; son testigos del fermento revolucionario y creador de los parisinos.
Es posible que esta continua inquietud sea la responsable de la fiebre creadora que atrajo y atrae, como galaxias al la luz del sol central, a poetas y prosistas como Rabelais, Moliere, a los enciclopedistas que plantaron la semilla de la revolución, a Victor Hugo, Flaubert, Honoré de Balzac, Arthur Rimbaud, Sidonie-Gabrielle Colette, Jean Paul Sartre y tantos otros gigantes del pensamiento como André Breton, Pascal, Descartes, Henry Bergson y su grupo de rebeldes con la catalana AnaísNin, a científicos como Lavoissere o Mdme. Curie y su esposo, músicos como Ravel y Debussy. El movimiento plástico de los impresionistas y de un escultor como Rodin no cesa de maravillarnos. Los grandes pintores españoles, Pablo Ruiz – Picasso -, Miró y Dalí sucumbieron también a los atractivos parisinos al igual que Miguel Unamuno y Jose Ortega y Gasset, forzados por la irracionalidad del fascismo de Franco. Escritores estadounidenses de la talla de Henry Miller y Hemingway son también parte de una larga y atractiva lista, todos creando bajo la influencia de la musa vital de todos los tiempos, la vieja Lutecia.
Se puede escribir y decir tanto sobre la Ciudad Luz que cualquier escrito queda corto y mejor es recordar lo que dijo Enrique IV en las guerras de la reforma, al convertirse al catolicismo: «¡París bien vale una misa!»