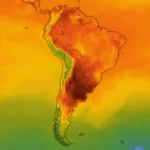Julián pensó que sería un día anónimo sin nada que rompa el tedio de lo cotidiano. Se levantó con pereza mientras miraba la hora en su celular. Como si nada, empezó a mirar los cuarenta y ocho mensajes, las veinticinco llamadas recibidas que daban cuenta de la existencia de Juan. Él solamente conocía su voz del otro lado del teléfono: una voz anónima que lo confrontaba radicalmente con el placer, que lo obligaba con urgencia a reconciliarse con su cuerpo y con la vida.
No prestó mayor importancia al noticiero que daba cuenta de la huelga de los chapas, pero al salir a la calle no pudo ahuyentar un mal presagio: era la caravana presidencial trasladándose al cuartel de la policía: cinco, diez, quince autos de vidrios oscuros que pasaron a toda velocidad. Julián no recuerda con exactitud cuántos eran y ahora eso ya da igual. Sólo puede recordar una opresión intermitente en el pecho como mal augurio de una jornada absurda.
Juan lo llamaba insistentemente. Le decía que pase lo que pase se encontrarían esa tarde para conocerse. No importaba nada: ni la estupidez de los chapas, ni el Presidente secuestrado, ni el oportunismo de los políticos, ni nada. Ellos se verían esa tarde. Punto.
Julián tomó conciencia de que algo grave iba a suceder cuando todas las páginas del internet sobre el Ecuador fueron bloqueadas. La radio traía noticias cada vez más alarmantes. Un compañero de trabajo propuso salir a protestar en la Plaza Grande. El asintió en principio pero luego se excusó: después de todo, sabía que llegada la hora, nadie saldría a protestar, que todo el mundo buscaría la manera de llegar a casa y ponerse a salvo. Se equivocó.
Una muchedumbre indignada subía por la Av. Mariana de Jesús justo en el momento en que Julián y Juan se miraban por primera vez. La ciudad era una paradoja: mientras los hombres, mujeres y niños que salieron a protestar fueron recibidos a bala limpia por unos chapas asesinos dispuestos a todo, no muy lejos de ahí las calles lucían su caos habitual con la lentitud exasperante del tráfico, con cientos de seres anodinos dirigiéndose con indiferencia estúpida hacia un lugar desconocido.
Hay un vacío en la memoria de Julián. No consigue recordar que pasó desde el momento del encuentro hasta el instante en que él y Juan rodaban entre los cojines de la sala. Difusamente consigue adivinar que su camisa cayó sobre unas macetas de la entrada y que el pantalón de Juan arrasó los adornos de la mesa central. El resto es un esfuerzo por recuperar la memoria del delirio: su cuerpo en vilo sobre las manos de Juan en un ir y venir de morbo y de blasfemias. Un paroxismo desconocido hasta entonces que se acentuaba más con el eco perverso del fuego cruzado durante el rescate presidencial.
Después, con algo muy parecido a la ternura, Juan lo condujo hasta la habitación. Encendió el televisor que transmitía el doloroso epílogo de los caídos bajo la garra asesina de los chapas. Tomó una manta, se acostó desnudo junto a él mientras lo besaba despacio. Los dos fueron quedándose dormidos mientras Julián pensaba o quizás soñaba que estaba en uno de esos cuadros de Chagall que representan la Odisea: él podría haber sido Ulises, pero Juan definitivamente era Dionisios convocando al vino, la fiesta y el amor.
Julián despertó con frío, alumbrado solamente por la luz del televisor. De Juan no quedaba sino un vacío enorme a la izquierda de la cama. Un vacío que dolía aun más que la luz blanca de la pantalla hiriendo sus ojos cargados de sueño. Ninguna nota, ninguna señal, ningún atisbo que pudiera presentir que aquello podría transformarse en amor. Solamente la noche inmensa y su cuerpo desnudo tiritando de soledad.
Ya no se escuchaban las ráfagas de las metrallas y el frío disipaba el humo de las bombas. El presidente desde un balcón de Carondelet agradecía a la multitud. Julián estaba nuevamente solo. Ese día pudo haber estado luchando junto al pueblo indefenso, pero se dejó engañar por algo muy parecido al amor.