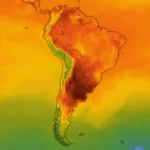Por: Vagabundavida – Diana Vega
Un forastero en tu propia ciudad, en tu país y hasta en el mundo. En eso te conviertes cuando vives con la fastidiosa sensación de no pertenecer a ningún lugar; llegas a pelear cientos de batallas en su contra, pero ella no te deja en paz.
Es tan poderosa. Te vuelve inquieto, curioso, tornándote en un ser insaciable de paisajes y caminos. Ella te hará viajar hasta que se aburra de ti.
Eres su títere. Hace de ti un ratero que toma y guarda en su memoria un pedazo de todo lo que te permite ver. Los lugares, las personas, por un momento los hace sentir tuyos, pero luego te los arranca para llevarte a descubrir nuevos sitios.
Cuando inicias tus pasos sobre suelos que nunca has pisado, te inyecta emoción para que sientas que por fin hallaste el lugar, tu lugar.
Piensas en la posibilidad de anclarte, pero la despiadada solo se está divirtiendo y enseguida presenta ante tus ojos parajes aún más maravillosos, y aunque te dé nostalgia dejar lo que ahí encontraste, pone sobre tus hombros ese pesado rechazo a lo monótono, a lo estático. Te hace partir.
Ella quiere incrustarse en ti para que tu zona de confort sean las montañas, el sol, el mar, la noche, los rostros de la gente, y no el sillón de una oficina sin ventanas.
Estás bajo su voluntad. Te obliga a conocer y comprender los problemas y el júbilo que constituyen la historia de los que están al otro lado de la frontera, de esa línea imaginaria impuesta.
No descansa hasta reducirte a una persona tolerante. Todo lo que eres, es su culpa.
Que te sientas un trotamundos, que vivas una estabilidad no convencional, que tengas energía para seguir descubriendo el planeta, que quieras y encuentres cariño en la gente que conoces al paso, y sobre todo, que te sigas sintiendo vivo. Todo eso es su culpa, pero aún así, solo esperas que de ti nunca se olvide.
Ella es una sensación muy molesta, sí.